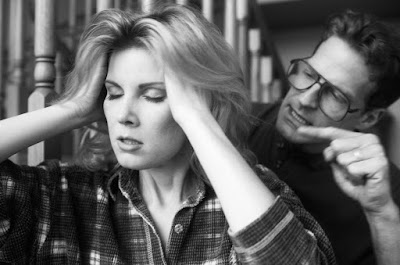“Quien bien te quiere te hará sufrir” dice el refrán. Normalmente esto
se interpreta como que alguien que te ama te señalará tus imperfecciones y errores, aunque no te guste, pero también se ha señalado que un dicho así
puede servir para justificar el maltrato. Sin embargo, hay otra manera más de interpretar el refrán: simplemente constata la realidad más bien irónica de que dos personas que se aman tienden a hacerse daño. Y no precisamente porque estén empeñados en convertirse mutuamente en personas mejores a base de corregir sus errores. Sí, las relaciones amorosas suelen traer consigo una buena carga de sufrimiento. A todo el mundo esto le parece algo inevitable, como si hubiera que pagar un precio por el amor que recibimos.
Pero yo pienso que no tiene que ser necesariamente así. Si nos hacemos daño cuando nos amamos es porque tenemos que estar haciendo algo mal. Al parecer, cuando llegamos a un cierto grado de intimidad con una persona empezamos a permitirnos una serie de comportamientos que crean fricciones e incluso daño emocional. “Las confianzas dan asco”, que dice otro refrán. Entonces, quizás lo que debamos hacer es reconocer esos comportamientos y aprender a evitarlos. No quiero hablar aquí de conductas de franco maltrato, como pueden ser el daño físico o la violación, sino de una serie de estrategias de manipulación psicológica que producen daño emocional y menoscaban la autoestima. En general, se basan en evocar tres emociones clave: el miedo, la culpa y la vergüenza. Aquí os dejo una lista tentativa de conductas nocivas en la pareja.
1.
Coacción - La coacción se define como una demanda que no se puede rehusar sin desencadenar serias consecuencias negativas. Un ejemplo sería el sexo coactivo: “como me digas que no quieres sexo conmigo te voy a montar un numerito de mucho cuidado”. Pero se puede usar la coacción para muchas otras cosas: ir a una fiesta, elegir el sitio dónde ir de vacaciones, cómo decorar la casa o si tener hijos. La coacción señala que existe un desequilibrio de poder en la pareja que hace que una persona pueda imponer su voluntad sobre la otra.
2.
Amenazas - Las amenazas son una de las formas más directas de coacción. Se basan en inspirar miedo para conseguir lo que queremos. Una de las amenazas más frecuentes en la pareja es la de la ruptura. Se suele dar cuando existe un desequilibrio de poder basado en que una persona valora la relación mucho más que la otra. Puede ser simplemente porque está más enamorada, o porque la relación le supone una serie de ventajas que no quiere o no puede abandonar. En estos casos la amenaza constante de la ruptura puede convertirse en una continua coacción. A menudo la persona que amenaza con romper va de farol: en realidad no tiene la menor intención de hacerlo, pero sabe que así puede someter a su pareja a su voluntad.
3.
Asustar - Las amenazas no son la única forma de inspirar miedo. También se puede crear una situación de ansiedad a base de asustar a la otra persona con actos como gritar, tirar o romper cosas, poner en riesgo la seguridad o la salud, o hacer algo ilegal. La simple presencia del miedo crea un clima de opresión.
4.
Chantaje - El chantaje es una forma de coacción que consiste en amenazar con hacer algo que la otra persona no quiere si no accede a nuestras demandas. La forma más reconocible de chantaje es la amenaza de contar algo que la otra persona no quiere que se sepa. Como ejemplo está el “outing”, un nuevo verbo inglés que viene de la expresión “out of the closet” (salir del armario) y que se refiere a revelar a que una persona es gay o bisexual. Hoy en día se generaliza a descubrir que una persona practica el BDSM, el poliamor u otras formas de sexualidad no aceptadas por nuestra cultura.
5.
Chantaje emocional - Consiste en utilizar el miedo, la obligación o la culpa (en inglés, “fear, obligation and guilt”, que forman el acrónimo
FOG, que significa “niebla”) con el fin de presionar a otra persona de hacer lo que queremos. Se distinguen cuatro formas de chantaje emocional. La primera consiste en amenazar con castigar, privar de un beneficio o hacer daño. Un ejemplo clásico en la pareja es la privación de sexo o de afecto. La segunda consiste en el auto-castigo: en este caso se amenaza con hacerse daño a uno mismo. Un caso extremo sería la amenaza de suicidio (“¡déjala o me mato!”), pero también entra aquí el enfurruñarse o sumirse en un estado depresivo cuando no se obtiene lo que se quiere. La tercera forma de chantaje emocional consiste en adoptar conductas de auto-sacrificio con el fin de evocar sentimiento de culpa. Incluye todos esos actos de servicio que se hacen no porque se quieren hacer o como demostración de amor, sino para luego obtener algo a cambio: “¡me he tirado tres horas preparando la cena y tú no me haces ni caso!”. La cuarta forma es quizás la más difícil de reconocer, pues consiste en utilizar un premio o una tentación para conseguir lo que se quiere. Un ejemplo clásico es cuando le ofrecemos una golosina a un niño a cambio de un beso. En la pareja, ofrecer sexo o afecto como premio puede parecer en principio una buena idea, pero puede llevar a un ambiente de manipulación en el que no se sabe muy bien por qué se hacen las cosas.
6.
Traspasar límites - Todos tenemos cosas que no queremos hacer o que no queremos que nos hagan. En inglés se conocen como “boundaries”, que quiere decir límites o fronteras. En una relación sana, cada persona define claramente cuáles son sus límites y la otra persona los respeta escrupulosamente. Los problemas vienen cuando los límites no están bien definidos o cuando se conocen y se rompen a propósito.
7.
Incomunicación - Es sabido que la buena comunicación es esencial para el buen funcionamiento de la pareja. Ya resulta difícil en el mejor de los casos, pero a veces se sabotea a propósito como parte de actitudes ofensivas o defensivas, o con fines manipulativos. Un ejemplo es el “tratamiento de silencio”, que consiste en negarse a hablar con la otra persona. Su versión actual es el bloqueo en las redes sociales. Otro ejemplo consiste en hacer justo lo contrario: hablar sin parar para formar un “
muro de palabras” que no le permite a la otra persona expresarse. Formas más sutiles de incomunicación son el no querer escuchar, la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. Esta última consiste en pretender que la otra persona nos lea la mente o adivine lo que queremos decir a base de indirectas, tono de voz o lenguaje corporal.
8.
Mentiras - El peor tipo de incomunicación es cuando no se dice la verdad. Además, la mentira puede entenderse como una forma de privación de poder ya que la desinformación impide a la otra persona actuar de la forma más favorable para ella. La mentira se suele considerar la principal ofensa en la
infidelidad conyugal, aunque a menudo esto es porque no se quiere reconocer el valor exagerado que nuestra cultura otorga a la exclusividad sexual. En realidad, cualquier tipo de mentira o falta de honestidad puede hacer daño en la pareja, ya que mina la confianza mutua.
9.
“
Gaslighting” - “
Gaslighting” en una forma extrema de abuso psicológico que consiste en la manipulación sistemática de la información que se suministra a otra persona. Así se va entretejiendo una red de mentiras, medias verdades, secretos y decepciones que generan un visión distorsionada de la realidad. Normalmente se hace con el fin de ocultar una situación de maltrato generalizado. Suele ocasionar un daño grave en la autoestima, incluso a hacer que la víctima llegue a cuestionar su propia cordura. El nombre viene de la obra de teatro
Gas Light y de sus adaptaciones al cine.
10.
Secretos - La cuestión de si se deben guardar secretos a nuestra pareja es sumamente delicada. Por un lado, todo el mundo tiene derecho a su privacidad; algunas cosas son tan íntimas que absolutamente nadie debe conocerlas. Por otro lado, el ocultar determinadas cosas que nuestra pareja tiene derecho a conocer para su propia seguridad puede ser equivalente a mentir por omisión. Los casos más claros son los de las enfermedades de transmisión sexual y la infidelidad.
11.
Invadir la privacidad - Ésta es la otra cara de la moneda de los secretos. Todos tenemos derecho a revelar cosas de nosotros mismo si queremos, cuándo queramos y cómo queramos. También tenemos derecho a que lo que contamos a alguien no se transmita a terceras personas sin nuestro consentimiento. Como decía antes, no es legítimo guardar en secreto algunas cosas, pero eso no quiere decir que esté bien usar la fuerza o la coacción para forzarnos a desvelar un secreto. Un ejemplo de invasión de privacidad desgraciadamente frecuente hoy en día es buscar información en un móvil o en un ordenador sin permiso.
12.
Quejas y reproches - Quejarse es algo normal y si algo no funciona bien en la pareja es esencial para la buena comunicación el decirlo. Pero hay muchas formas de decir las cosas. Cuando las quejas y los reproches se hacen con la intención de hacer que la otra persona se sienta culpable y avergonzada, entramos en el terreno del maltrato emocional. Los problemas hay que plantearlos en el momento adecuado, preferiblemente con tiempo de sobra para hablar sobre ello, sin ira y sobre todo sin ánimo de herir y ofender. Como en muchas otras cosas, la cantidad importa: una sarta interminable de reproches es indiscutiblemente abusiva. También hay que prestar atención a dos vicios relacionados con esto. El primero es el de ofenderse fácilmente, el estar a la que salta, de forma que la otra persona se tenga que estar autocensurando constantemente. Obviamente, la buena comunicación no puede darse así. El otro es el victimismo, el presentarse como víctima de abuso cuando en realidad no se es. Una de las mayores ironía del abuso psicológico es que el maltratador suele presentarse como víctima, incluso estar convencido de que lo es.
13.
Avergonzar - La vergüenza, incluso más que la culpa, es la emoción más destructiva de la autoestima. Sólo hay que pensar en todos los casos de adolescentes homosexuales que son llevados al suicidio por la vergüenza que evocan en ellos sus padres, su comunidad religiosa o sus compañeros de clase. Por eso, una de las formas más corrientes de maltrato emocional son los comentarios degradantes y las críticas continuas. Incluso la falta de alabanza cuando es merecida puede minar la autoestima de una persona. Si la persona a la que amamos no es capaz de reconocer nuestros méritos, ¿quién lo va a hacer? Un caso extremo es el llamado “
cyber-bullying”,
ciberacoso o acoso virtual: el acoso en las redes sociales de personas a base de avergonzarlas en público.
14.
No disculparse - Todos tenemos que saber disculparnos, ya que todos cometemos errores. Una disculpa a tiempo puede significar la diferencia entre una pelea conyugal que se resuelve satisfactoriamente y otra que deja cicatrices emocionales para toda la vida. También puede suponer la diferencia entre percibir un error como un acto abusivo o como algo que se hizo sin malicia. La disculpa suele entrañar el reconocernos culpables del daño que hemos hecho, pero aunque no lo seamos todavía podemos disculparnos simplemente por haber participado en algo que hizo sufrir a quien amamos. Cuando en una pareja una persona se disculpa a menudo y la otra nunca es que algo marcha mal.
15.
No perdonar - Las disculpas deben ser aceptadas, ya que el no hacerlo mina la dignidad de la persona que se ha disculpado. Esto no quiere decir que todo deba o pueda ser perdonado. De hecho, en muchas situaciones de maltrato nos encontramos con una forma patológica de perdón basada en la codependencia: la víctima constantemente perdona al maltratador, incluso inventando las disculpas más inverosímiles para el maltrato. Por lo tanto, una condición indispensable para perdonar debe ser que el acto a perdonar haya terminado ya. No se puede perdonar a quien persiste en su conducta. Pero, por otra parte, el no otorgar el perdón merecido puede convertirse en maltrato emocional al perpetuar el sentimiento de culpa de quien lo pide. Quizás lo más apropiado a hacer cuando no se puede perdonar a alguien es romper la relación, en vez de continuarla en la situación de desequilibrio de poder que supone el sentimiento de culpa. Una variante de este tema es cuando las disculpas son aceptadas pero utilizadas en el futuro una y otra vez para recordarle su culpabilidad a quien las ofreció. Esta manipulación de la disculpa es incompatible con el perdón sincero. Hay que saber pasar página.
16.
Aislamiento social - En las sectas, una técnica muy común para crear dependencia emocional es la de separar a sus adeptos de su entorno de familia y de amigos. La víctima pierde así los elementos de referencia que le permitirían escapar de la adoctrinamiento de la secta. En una pareja se puede dar una situación similar cuando se quiere separar a la otra persona de sus amigos, normalmente por celos.
17.
Presión social - También puede darse el caso de que una de las personas de la pareja se vea absorbida por los amigos y familiares de la otra, que por supuesto tendrán una opinión sesgada en caso de conflicto. La presión social también puede tomar la forma de normas culturales que favorecen a una persona más que a la otra. El machismo es un ejemplo de esto, como cuando la sociedad ve normal que el hombre controle el comportamiento de la mujer. Otro caso es cuando una de las personas de la pareja quiere practicar el BDSM o el poliamor, y la otra persona usa la normativa cultural para impedírselo. A veces esto toma la forma de lo que se denomina en inglés “
slut-shaming” (“avergonzar a la zorra”), que consiste en provocar vergüenza a una mujer por su comportamiento sexual contraviniendo normas culturales.
18.
Sabotaje - Hay veces en que no se respetan las obligaciones laborales, familiares y sociales de la otra persona en la pareja, de tal manera que se la perjudica indirectamente al impedirle cumplirlas. El caso más típico es cuando una pelea de pareja nos deja tan alterados que no podemos concentrarnos en el trabajo. En ese caso el sabotaje es involuntario e indirecto. Un paso más hacia una relación de maltrato es cuando alguien tiene tan poco respeto y consideración hacia su pareja que no pone el mínimo cuidado en respetar sus horarios de trabajo o el tiempo que le dedica a la familia o los amigos, apropiándose de todo ese tiempo y atención, por ejemplo, forzando citas o conversaciones telefónicas en momentos inoportunos. En situaciones extremas de abuso, el maltratador interfiere directamente con el trabajo o el entorno social de su víctima con acciones dedicadas directamente a destruirlos. Conozco el caso de un marido que llamó al jefe de su mujer diciéndole que ella dejaba el trabajo, en contra de los deseos de ella.
Supongo que muchas de estas cosas os resultarán familiares, bien porque las hayáis sufrido, bien porque las hayáis hecho. Desgraciadamente, son conductas usuales en la pareja. Al confeccionar esta lista no pretendo provocar ninguna caza de brujas. Hay que evitar caer en la auto-culpabilización, el miedo y la vergüenza que, al fin y al cabo, son la base del daño emocional que tratamos de evitar. Todos hemos tenido peleas de parejas en las que hemos intentado asustar y herir a la persona a la que amamos. Este tipo de peleas no deben considerarse como algo normal. Van dejando cicatrices que van socavando la relación, sentando la base para peleas posteriores y volviéndola cada vez menos saludable.
Estas formas de maltrato pueden llevarlas a cabo tanto hombres como mujeres. No quiero entrar aquí a discutir si se da más en un género que en el otro, aunque está claro que al ocurrir en una sociedad sexista hay que tener en cuenta el desequilibrio de poder que esto supone. Quizás los hombres seamos más dados a algunas formas de maltrato, como la coacción, el asustar y la incomunicación, y las mujeres a otras, como el chantaje emocional, los reproches y la presión social. Esto resultaría muy difícil de cuantificar.
Lo que sí me parece importante es señalar que en muchos casos el maltrato es mutuo, aun cuando es desigual. Es decir, que aunque una persona maltrate más que la otra, el contraataque y la venganza no están ni justificados éticamente ni suelen resultar efectivos. En la pareja, esto suele llevar a una intensificación del conflicto en una espiral de abuso creciente que acaba por convertir la relación en tóxica. Lo mejor que puede pasar en estos casos es que se llegue a la ruptura. Sin embargo, hay veces que se acaba por aceptar esta situación como normal: las dos personas están tan obcecadas en la búsqueda de poder que carecen de la claridad mental para salir de esa dinámica.
Claro que cuando estas conductas son profundas, maliciosas y generalizadas, con un profundo desequilibrio de poder entre las dos personas, se llega al abuso psicológico. Al contrario que el maltrato físico, el psicológico no deja marcas ni heridas, por lo que es insidioso y difícil de detectar. A menudo se desarrolla gradualmente y viene acompañado de situaciones de dependencia emocional, de forma que la víctima no reconoce su situación. Puede producir serios daños en la autoestima e incluso llevar al suicidio.
A cada cual le corresponde examinar cuidadosamente su conducta para ir eliminando todo elemento de maltrato. Cuando alguien nos abre el corazón eso lo vuelve extremadamente vulnerable, no debemos traicionar la confianza que se deposita en nosotros haciendo daño. El que lo hagamos de forma inconsciente o por ignorancia no nos disculpa. Si queremos que se nos ame de verdad, debemos aprender a amar. Y eso consiste en hacer feliz a nuestra pareja, no en hacerla sufrir.